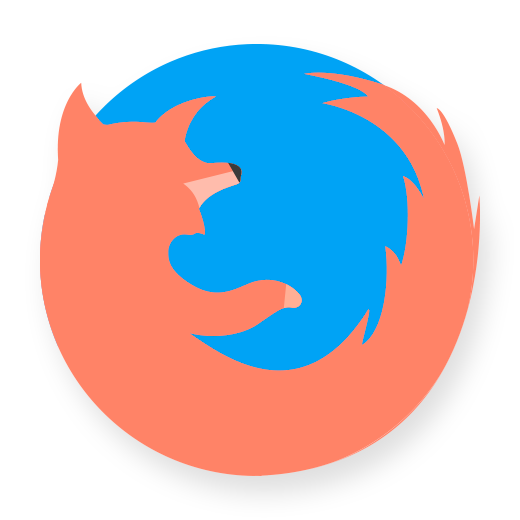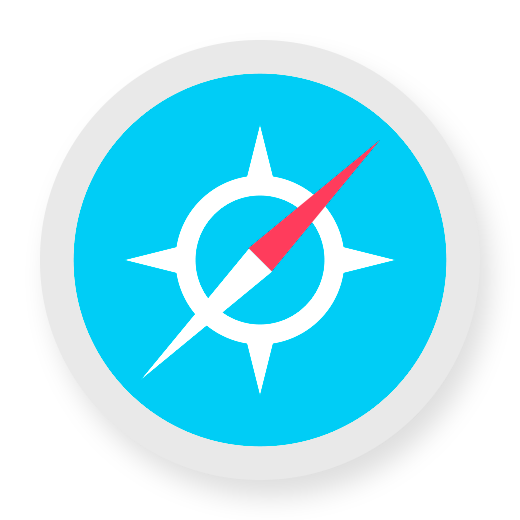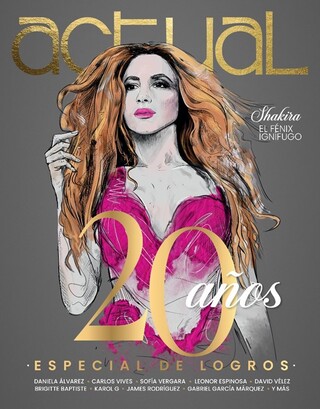CUENTO Y CRÓNICA
Publicado 18 septiembre, 2020
Sadi Blue: una historia sobre esos amores que dejan huella
Una manera especial de celebrar este mes de Amor y Amistad es regalarnos o regalar un buen libro, cuya lectura nos conecte con todo aquello que evoca esos sentimientos. Hoy te regalamos el cuento «Sofía», el cual hace parte de Sadi Blue, el más reciente libro de Mónica Agudelo Vallejo.

Sadi Blue, escrito por Mónica de Jaramillo (quien usa como pseudónimo su nombre de soltera Mónica Agudelo Vallejo), es una colección de diez relatos sobre encuentros y desencuentros amorosos. Pero, sobre todo, es un viaje al interior del alma femenina, que se niega a renunciar al romance y al profundo anhelo de materializar el amor ideal. Mediante la descripción de ambientes sofisticados, donde prevalecen los detalles exquisitos, la autora construye historias que mantienen al lector absorto en la cotidianidad de sus personajes, y cautivado frente a esas jugadas del destino que invitan a meditar sobre las grandes decisiones que definen nuestra vida.
Por eso compartimos contigo “Sofía”, uno de los bellos relatos que hallarás en Sadi Blue.
SOFÍA

Entre música, aplausos y comentarios, caminamos por el centro del templo, saludando a las personas que nos acompañaron en la ceremonia. Me sentí muy halagado al ver amigos de lugares, grupos y actividades diferentes. En la última banca, mi mirada se encontró con el fuego inconfundible de sus ojos, ese que no imaginé volver a ver. Allí estaba. Había sido invitada a nuestra boda, pero no había confirmado su asistencia.
Sentí un estremecimiento que creía olvidado. Por mi mente cruzó la idea de soltar a mi esposa para tomar a Sofía entre mis brazos y desaparecer juntos para siempre. Era absurdo, tanto como permitir que aquella mujer volviera a apoderarse de mis pensamientos. Logré sobreponerme y salimos de la Iglesia hacia la gran fiesta que mis suegros nos habían preparado.
Cuatro años antes, había asistido a un congreso de cardiología en Boston y había aprovechado para cenar con Mariana, gran amiga de infancia que se había instalado en esa ciudad. Sofía me abrió la puerta y con una sonrisa enorme se presentó como la compañera de apartamento de mi amiga. Nos pusimos a conversar mientras Mariana terminaba de arreglarse. Bastaron esos minutos con ella para sentir que podría amarla toda la vida.
Al momento de salir le dijimos a Sofía que nos acompañara, pero no aceptó; después supe que no lo hizo porque sabía que yo le atraía a Mariana –a quien, sin embargo, durante toda la cena induje a que me hablara de su amiga–. A partir de ese día y durante más de un año viajé con frecuencia desde Madrid para ver a Sofía. Le propuse matrimonio a los seis meses de conocerla. Felices, acordamos que nos casaríamos apenas terminara la maestría en Economía y Gestión Pública, que cursaba como alumna destacada.
Sofía lo tenía todo: inteligencia, una personalidad envolvente, un cuerpo armonioso y una mirada, mezcla de fuerza y dulzura. Su madre, una gran empresaria, velaba porque no le faltara nada. Era imposible que entrara a algún sitio sin ser el centro de atención, vestida siempre con la delicadeza de Francesca Miranda. Nos parecíamos en nuestros temperamentos ambiciosos y alegres, y en la facilidad para relacionarnos con otras personas; teníamos conciencia de ser la pareja ideal.
Cuando empezamos a salir descubrí a una Sofía celosa, lo que me sorprendió porque, para mí, ella era perfecta. En una fiesta organizada por Mariana, entré al estudio en busca de silencio para responder una llamada. Allí se encontraba nuestra anfitriona con un grupo de amigos a quienes no veía desde la época del colegio; hablamos un momento e intercambiamos contactos. Cuando regresé donde había dejado a Sofía, estaba muy enojada; había visto salir del estudio a Mariana seguida por mí, por lo que supuso que había algo entre nosotros.
Aquella reacción me impactó. Amenazándome con irse, me dio la espalda; pero yo la tomé por los hombros, le di la vuelta y besé su frente.
—¿No crees que si Mariana me gustara, hace años sería mi novia? —le dije, mirándola a los ojos.
—Estás a tiempo —me dijo.
A pesar de muchos momentos como ese, a medida que iba conociéndola mejor, más me enamoraba; constantemente descubría motivos para adorarla. Sin embargo, a ella nada le resultaba suficiente para sentirse amada.
Durante un año traté de ignorar sus celos infundados. Fortalecí mi calma y mi paciencia, me alejé de muchos amigos, hasta que empecé a darme cuenta de que yo no era el hombre con quien ella soñaba. Lo que hasta entonces habían sido las cualidades que la conquistaron, se convirtieron para ella en mis mayores defectos.
En los últimos meses de nuestra relación, todo fue una combinación intermitente de amor y peleas. Una noche la encontré revisando ansiosamente mis documentos. No le dije nada, me senté en silencio a observarla. No sabía qué buscaba entre mis cosas; sentí como si en ese momento descubriera realmente su alma. La imagen de pareja con la que crecí fue la de mis padres, quienes se hablaban con los ojos y consideraban que el amor, la lealtad y el respeto por los demás eran naturales. Me costaba mucho entender lo que le pasaba a aquella chica. Tomé mis documentos, le pedí mi móvil y me marché resuelto a no volver. Corrió hasta el auto pidiéndome que no me fuera. Lo hice… aceleré.
Los días siguientes fueron una pesadilla: para mí, que la amaba como a nadie y que no quería dejarla, y para ella, que siempre había sido una ganadora. No fue fácil, pero tenía claro que no quería seguir así. Continuar con Sofía podría destruirnos.
Le pedí ayuda a un psiquiatra, compañero en la clínica donde trabajaba. Me explicó que la patología de Sofía se llamaba celopatía, tenía cura con tratamiento médico o terapia psicológica. Me alegré mucho por ella, pero mi decisión estaba tomada.
Nuestra relación se había desgastado por los celos. Yo me sentía agotado y maltratado por su constante desconfianza. Mi carrera profesional atravesaba por un buen momento y no quería que mis problemas con Sofía me afectaran. Sentí una profunda tristeza, similar a la que sentiría si para salvar mi vida soltara a un amigo y lo viera ser arrastrado por la corriente de un río.
Recuerdo que después de la celebración de mi boda con María Gracia, fuimos a Bali en nuestro viaje de luna de miel. Durante ese tiempo fingí que la comida de la boda me había sentado mal y me hice el enfermo varios días. Me encargué de que tuviéramos tantos amigos y actividades, de modo que los encuentros a solas con mi esposa fueran mínimos.
Siete meses después de nuestro viaje nació nuestra hija, una bebé hermosa y saludable a quien decidí darle una vida con padres unidos, por lo menos en su infancia.
María Gracia, mi esposa, hacía honor a su nombre en todos los sentidos. Era tranquila, confiaba en mí, no cuestionaba nada. Todas las situaciones para ella eran neutras. Se quería y respetaba, su vida era plena; no dependía de nada externo ni del imaginario de los otros, ni siquiera del mío. Sin embargo, me parecía aburrida. Extrañaba la pasión y adrenalina vividas con Sofía.
Pasado un tiempo, un mediodía decidí recoger a mi pequeña hija en el colegio. Cuando llegué, María Gracia ya estaba con la niña. Me quedé en mi auto, mirándolas; observé la paciencia y dulzura de la madre, las mismas con las que manejaba todo en nuestras vidas. De repente, empecé a verla sin compararla. Había llenado de paz mis días y de luz todas mis sombras. De tanto sentir su amor, estaba aprendiendo a amarla y de una forma imperceptible erradicaba el recuerdo agobiante de Sofía.
Mira también:
Nicolás de Zubiría tiene la receta para ser el mejor papá