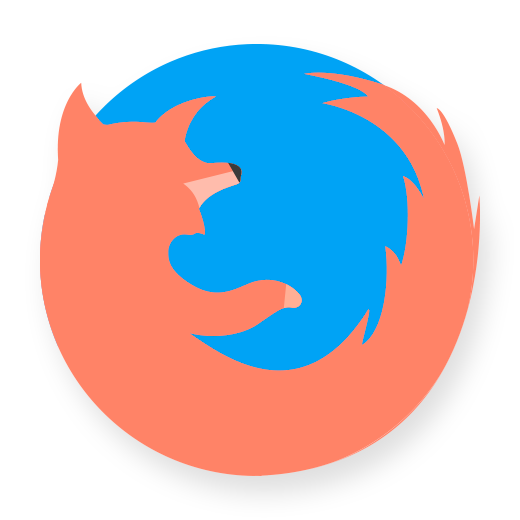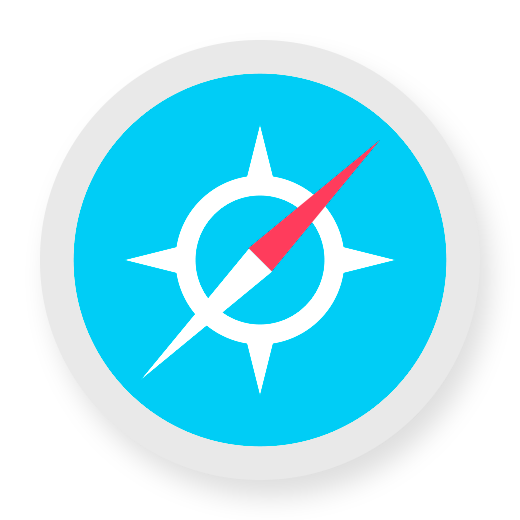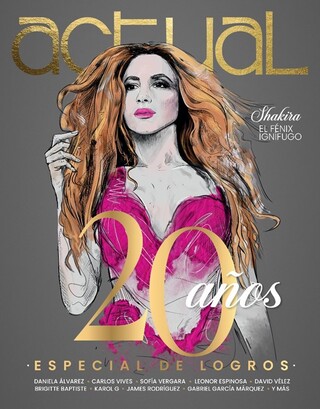Para decirlo gráficamente
Publicado 5 noviembre, 2024
La lectora de la Rue du Couëdic
Por: Joaquín Mattos Omar
Imaginémosla viuda y sin hijos. Imaginémosla en una tarde de los primeros días de otoño (es septiembre, lo cual sí es un hecho real, documentado). Ya ha hecho todas las labores domésticas; la modesta casa está en orden y, sobre todo, está en paz, condición que para ella vale mucho más que cualquier otra cosa material o inmaterial. La casa está en paz y en silencio. El silencio es el segundo tesoro, derivado del primero. Salvo ella misma, no hay nadie capaz de producir ruido alguno en el sombrío interior. No tiene perro y el gato que la acompaña desde antes de la guerra –la misma que la privó de toda compañía humana–, ya viejo y sedentario, está sumido en un mutismo que lleva varias semanas.
Después de un almuerzo frugal –hace años que los almuerzos son frugales no solo en su casa, sino en todas las demás casas de la ciudad y aun del país entero–, ha hecho una breve siesta; luego de ésta, se ha tomado un té que le ha infundido el ánimo apropiado como para empezar de nuevo el día. Ese ímpetu la ha llevado directo a la vieja estantería, de donde ha tomado el minúsculo libro por el que se interesó el día anterior. Ha ido en busca de la luz natural de la ventana y allí la vemos ahora, absorta en la lectura.
Lleva ya cerca de dos horas así, embebida en ese mundo vivo e intenso que el libro proyecta en su mente. El entorno colabora con su concentración: la rue du Couëdic, que es una callecita lateral, permanece sola y tranquila; sólo de vez en cuando pasa alguno que otro transeúnte, a quienes ella ignora. La calle acusa la ruina que ha producido la guerra en buena parte de El Havre; incansables, copiosas, las bombas se callaron sólo cuatro años atrás y por eso ahora el silencio se siente tan denso y resulta tan precioso. Ese farol, que antes fomentaba la lectura nocturna, ahora se halla vencido y sin luz, casi a punto de caer.
En este preciso momento, otro transeúnte, tan sigiloso como los anteriores, se interna en la rue du Couëdic; ve de pronto a la solitaria lectora, inscrita en el triángulo tenebroso que forman las cortinas a medio abrir y el travesaño inferior de la ventana; queda pasmado, conmovido, pues él, hijo de un librero, ama ver personas leyendo y lleva más de 20 años fotografiándolas. Esta abismada lectora, encontrada poco despúes de doblar al azar una esquina, en medio de la desesperanza de la inmediata posguerra (¡otra posguerra, la segunda!), le parece un don impagable que no puede desaprovechar. Entonces, cuidadoso de no perturbar a su espontánea modelo, André Kertész presiona el obturador de su cámara.