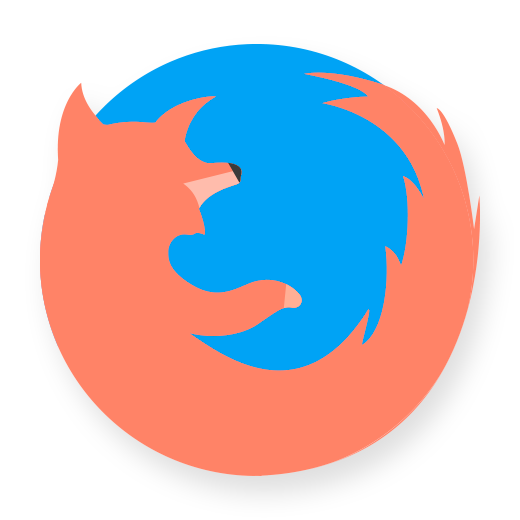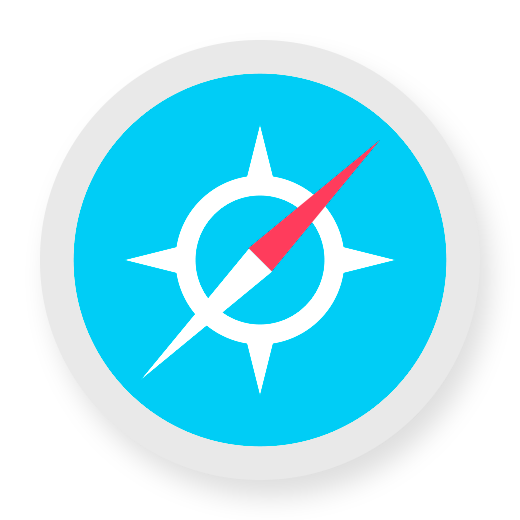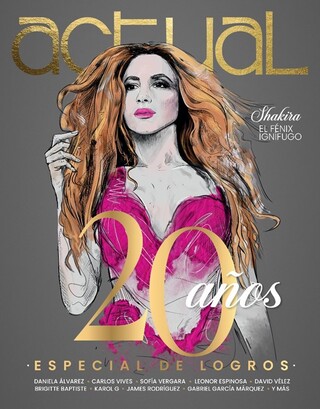CUENTO Y CRÓNICA
Publicado 21 abril, 2020
A qué suena la amistad
Por Andrés Mauricio Muñoz

La tarde languidecía mientras a mí se me acababa la paciencia entre embotellamientos de autos. No es fácil conducir a casa con tantos agobios laborales que parecen esmerarse en extenuarte, robándote la poca energía que te queda antes de que el día renuncie a sus últimas claridades. Sin embargo, mientras movía el dial con la esperanza de sortear noticias de índole política que persistían en casi todas las frecuencias del radio, alcancé a escuchar una canción. En un principio fueron tan solo unos acordes que me remitieron a mejores años, porque el frenesí de mi dedo la interrumpió, dejándome en el calor de una discusión relativa a asuntos de farándula; entonces regresé, con una premura que se impuso entre otras tantas que me rondaban desde la mañana. Era una canción que me recordó una época en la que fui muy feliz con mi grupo de amigos de la adolescencia. No sabíamos en aquel tiempo que no habría después entre nosotros felicidad más auténtica que esa. No intuíamos la dimensión de intensidad que estábamos viviendo. Lo que sonaba en aquella emisora, que sin saberlo se solidarizó conmigo ante la alteración que traía, era “Vasos vacíos”, de los Fabulosos Cadillacs, en aquella versión que cantan con Celia Cruz.

No establezco ninguna relación entre la letra y aquel esbozo de euforia que me llegó de improviso, tampoco con esa alegría decantada que se removió dentro de mí. Tan solo sé que me remitió a una época en que la escuchábamos con mis amigos presos del entusiasmo, recorriendo las calles de Popayán en el carro de uno de nosotros, seguros de que la música a toda potencia era más que una aliada, con el alborozo de saber que a la noche le quedaban dobleces, que un horizonte se abría ante nosotros una vez traspasábamos la puerta del conjunto. Tal vez era la posibilidad del amor lo que podía cernirse entre nuestro andar arbitrario. Recorríamos la ciudad mientras coreábamos aquella canción. Las aflicciones que suele depararnos la vida ni siquiera se insinuaban, como no fueran pequeñas pesadumbres relativas al colegio o alguna pilatuna menor en la que esperábamos no se percataran en casa. Lo que nos mantenía unidos no era más que la complicidad de compartir un tránsito común por aquellos años de la adolescencia en que nuestro único deber era acogernos a esa versión de la felicidad a la que no podíamos claudicar; aunque, como decía, no advertíamos que aquellos días no volverían jamás, que más adelante el camino nos separaría arrojándonos a otros tiempos, aunque sigamos en contacto, aunque alegrías de otros cortes sean las que nos ronden, aunque nos actualicemos en grupos de WhatsApp de las formas insospechadas que va tomando nuestra adultez desde la que nos recordamos cantando y riéndonos mucho hasta desgañitarnos. Pienso entonces que la amistad, la forma en que persiste en algunos casos, o de cómo se desvanece ante el chasquido de unos dedos, obedece a una lógica que se escapa de nuestro entendimiento.

De eso se trata la vida, supongo, de dejarse llevar sin entenderlo todo. En alguna ocasión dije que es menester reservarles un lugar privilegiado a aquellos quereres suavecitos pero sostenidos, como también a aquellos que nos encumbraron en nuestros mayores júbilos, cuyo recuerdo a veces nos llega con la música mientras esperamos un cambio de luz en un semáforo.