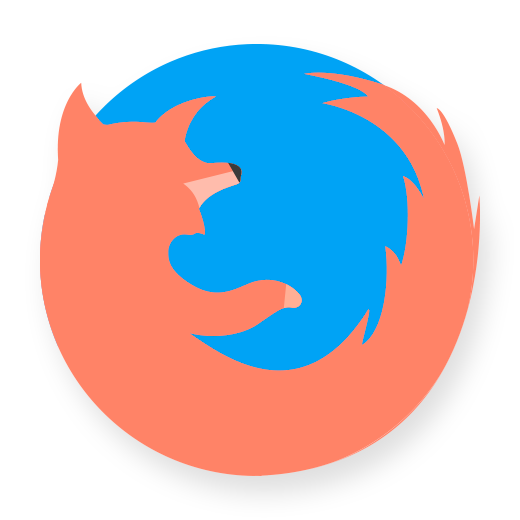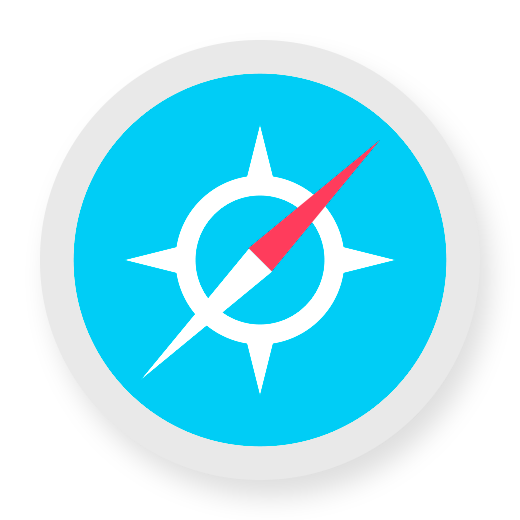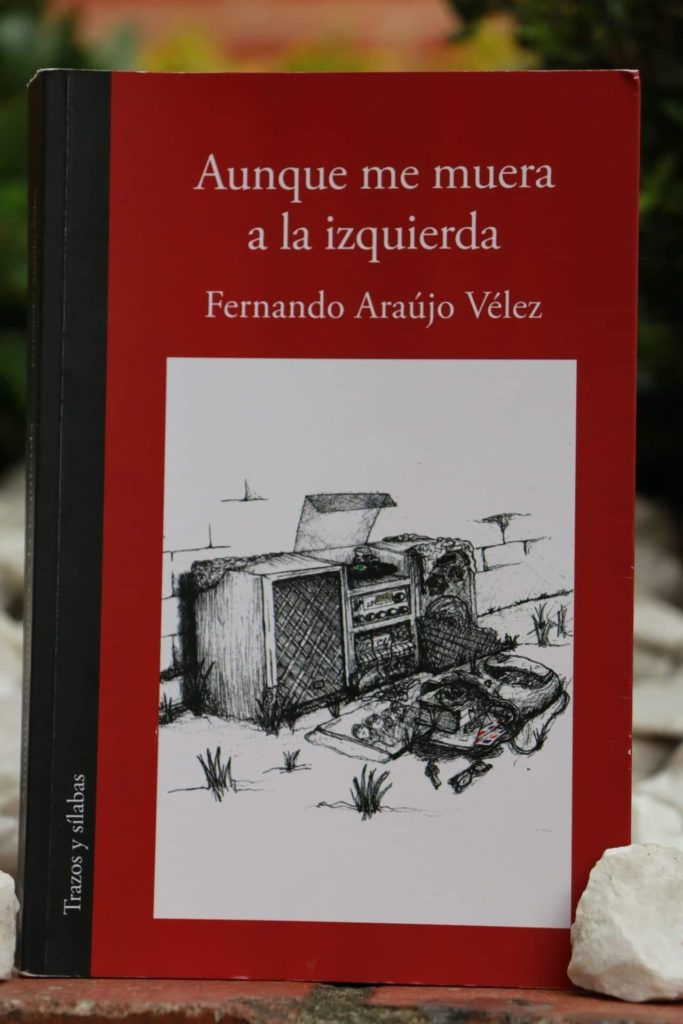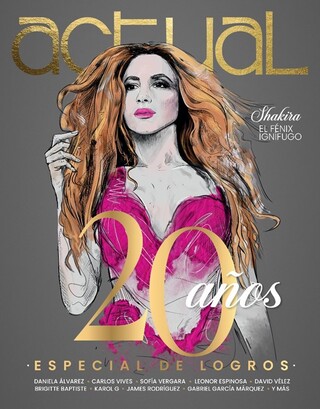ACTUALIDAD
Publicado 5 enero, 2022
RESEÑA
“Aunque me muera a la izquierda”: Una protagonista con alma y corazón subversivos
Fernando Araújo Vélez es escritor y actualmente el editor en jefe de la sección El magazín cultural del diario El Espectador. En el 2016 publicó su primera novela “Y por favor miénteme” ambientada en la Cartagena del siglo XX, de la mano de Sílaba editores. A mediados del 2020 publicó su más reciente novela “Aunque me muera a la izquierda”, publicada también por Silaba.
Por: Elena Chafyrtth
El escritor cartagenero Fernando Araújo Vélez creció entre periódicos, revistas y libros. Al cumplir doce años empezó a escribir sus primeros poemas de amor y también se arriesgó a componer sus primeras canciones. Inventaba y creaba con tal de no aburrirse. Siendo tan solo un niño solía visitar a su padre en la oficina donde dirigía el periódico El Siglo. Allí llegaban todos los periódicos de cada rincón del país. Entraba rápido para llevar a cabo su ritual: tirarse al suelo con libreta y lápiz para sumergirse en las historias que contaban los periodistas de aquella época. Le encantaba escuchar el sonido que producía el pasar las hojas. Sus ojos fascinados leían durante horas y horas la sección de deportes y cultura, sin preocuparse de lo que ocurría a su alrededor. Tras unos meses descubrió, mientras caminaba por la noventa con quince del norte de Bogotá, la revista argentina El Gráfico. Observó en su portada a dos jugadores de fútbol: Franz Beckembauer y Roberto Perfumo, quienes posaban abrazados para la foto antes de debutar en el partido entre Argentina y Alemania. Tras la impresión generada por la imagen decidió sacar la revista a crédito, pues no tenía ninguna otra opción y no deseaba castigarse los siguientes meses y años de su existencia por no haberlo hecho. Esta fue una de las tantas decisiones que le llevarían a comprender de ahí en adelante que, aunque dolorosa y al mismo tiempo difícil, la vida consistía en eso: en disponer de lo que creíamos era lo mejor para nosotros, y para el mundo. Solía sentirse acompañado en las tardes leyendo las historias de jugadores de futbol, directores de cine y escritores. Apuntaba en aquella libreta nombres de personas, de películas y lugares que le resultaban desconocidos, y luego averiguaba quiénes eran, y por qué el mundo los recordaba.
Fue por medio de las páginas de aquella revista que conoció mediante una de sus citas, al filósofo Friedrich Nietzsche. Con gran curiosidad buscó entre sus libros hasta encontrar aquel que —presentía— le cambiaría su manera de pensar y de luchar. “Humano, demasiado humano” habla de las profundidades que experimentamos. Entre hojas y pensamientos, entre ideas y profundidades, encontró varias frases que cambiarían el sentido de sus propósitos. “Pueden prometerse acciones, pero no sentimientos”. Ese día fue feliz porque comprendió que las acciones eran más fuertes que las palabras, que la vida valía la pena siempre y cuando las personas lucharan por lo que creían fuera justo. Entre más leía a otros autores, y entre más subrayaba párrafos y frases, más se convencía de que “escribir es un estado”, el más importante de todos, ese mismo que lo llevó a desaburrirse cientos de veces y a comprender el significado de las palabras cuando tomaba un lápiz y plasmaba en el papel sus pensamientos. Los puntos y comas le hablarían del ritmo que escogería para narrar sus historias. Pasaban los días y los años y poco a poco se fue dando cuenta de que, para él, la alegría no consistía en el ruido y la fiesta. Las alegrías del escritor Fernando Araújo Vélez se definen en leer una tarde de domingo una novela en voz alta, en una conversación en la que se pueda abordar el significado de la lealtad y la honestidad, o de aquellas derrotas que nos hicieron caer por largos días. Para él, unos minutos de alegría consisten en descubrir la grandeza y la virtud de la vida.

Fernando Araujo Vélez, escritor
«Entre más leía a otros autores, y entre más subrayaba párrafos y frases, más se convencía de que ‘escribir es un estado’, el más importante de todos, ese mismo que lo llevó a desaburrirse cientos de veces y a comprender el significado de las palabras cuando tomaba un lápiz y plasmaba en el papel sus pensamientos».
Elena Chafyrtth
“Yo acababa de cumplir ocho o nueve años, no recuerdo con exactitud. Lo que sí recuerdo como si hubiese sido ayer, es que mis padres solían ir a comprar el almuerzo y mientras tanto me dejaban haciendo las tareas del colegio. Los miraba por la ventana y esperaba a que sus sombras se desdibujaran con sus pasos. Entonces guardaba mi lápiz, mis cuadernos, y corría la mesa de centro para tener más espacio. Por ese tiempo, el equipo de sonido no servía para poner CDs, pero poco me importaba, con sintonizar las emisoras era suficiente. De pronto sonaba una canción y me apoderaba del escenario, cogía el control del televisor —que por cierto solía parecerse mucho a un micrófono de verdad— y lo ponía a la altura de mi boca. Entonces me retaba a aprenderme los versos de aquella canción. Así, le hacía creer a mi público imaginario que era la mejor cantante de Latinoamérica, perdón, del mundo entero. Iba por la escoba y empezaba a tocar la guitarra eléctrica. En ocasiones, una emisora elegía los domingos para hacer un especial de rock and roll. Me ponía una falda de flores que era de mi mamá, y movía los pies al ritmo de la música. Y por mucho tiempo creí que la que hacía todas esas locuras era solamente yo. Siempre quise tener a alguien que me secundara mis conciertos, pero mis amigas de aquella época eran muy tímidas para animarse al ruido y la locura”.
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero, hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles”. Cuando el autor Araujo Vélez encontró en una tarde de lluvia y de lecturas está frase, de inmediato la escribió en su libreta con su letra cursiva y clásica. Mientras la plasmaba en el papel pensó en crear una protagonista que se atreviera hablar de los miedos, de las desilusiones y de las derrotas y que, aun sintiendo todo esto, no dejara de luchar, de hacer un cambio desde abajo, de hablar de lo que nadie más hablaba. Fue así como le dio vida a Verónica Domínguez, una mujer revolucionaria que creía en el poder de los libros, en la transformación del mundo a través de solo una frase, y en el poder de convencer, persuadir a los otros y a ella misma de que el mundo no era fácil y que para lograr un cambio había que luchar y enseñarles a los demás cómo y para qué habían sido las verdaderas y hermosas revoluciones. Quería decirles a sus compañeros de la universidad las razones por las cuales aferrarse a las convicciones y las causas en una agitada década de los ochenta. De esta manera, soñaba con leerles a las personas que pasaban por la calle, a sus primos y a sus padres, uno que otro poema del Che Guevara, y también contar la vida de la cantautora chilena Violeta Parra, aquella misma señora que compuso la canción que dice: “Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando. La ruta del alma, del que estoy amando”. Y ¿por qué no hablar también de su muerte?, esa que planeó porque estaba cansada de tanta injustica, tanta sangre, tanta frialdad contra su pueblo. A Verónica Domínguez no le gustaba sonreír, pues pensaba que su risa era de todo menos linda. Además, pensaba que el mundo ya tenía suficiente con personas que estudiaban gestos y sonrisas falsas para complacer a los otros. Por eso algunos de sus novios y amigos solían recodarle cada vez que podían, que era una amargada y que su destino era quedarse sola, pues nadie más la comprendería, nadie la aceptaría con su corazón que parecía de piedra, pero era ese mismo corazón frágil era el que lloraba al escuchar las canciones de Silvio Rodríguez.
Entonces fue Don Martin, por medio de sus cartas escritas con su mano izquierda, quien le contó del escritor francés Emil Cioran y de la frase que se le quedó para siempre en la memoria: “Todo pensamiento nos debería llevar a la ruina de una sonrisa”, o, “Podemos imaginarlo todo, predecirlo todo, salvo hasta dónde podemos hundirnos”. Con esta frase le habló de los odios, que para pelear por una causa debíamos sentir odio y venganza y que, así sonara contradictorio, también debíamos saber de lealtad. De lo contrario, no serviría para nada ser combatiente y subversivo. Fue ese mismo señor quien la invitó a su casa a escuchar las canciones de The Beatles, cuando ella tenía unos nueve o diez años. Fue también ese señor el que le habló de las vanidades, de la inquina y de las envidias. Y fue una noche, mientras recordaba sus cartas y las canciones de Mercedes Sosa, que empezó a ensayar la firma de la cédula y descubrió que no quería ser más Verónica, porque ese nombre le recordaba la hipocresía y las conveniencias con las que la habían educado sus padres. Entonces se identificó con Emilia mientras quitaba y ponía nombres, un alias que la llevaría a pensar: “hasta que comprendí que, si era vanidosa, esa vanidad debía ponerla al servicio de todos y, más que nada, de la lucha”.
“Bailar era para mí una manera de captar la vida cuando era niña. Bailaba en la habitación, a solas, por supuesto, con una melodía que iba tatareando e inventando a medida que la necesitaba, según mis pasos, mis caminos, mis tiempos, y entre mi música y mis pasos, mis brincos, sentía que no había nada más allá de eso. El mundo entero éramos yo, mis laralalás y mi danza. Solía sentirme en un gran escenario, con un teatro abarrotado de gente que me observaba con la boca abierta y que se tenía que tragar las ganas de aplaudir. Bailaba descalza, siempre descalza, y me echaba talcos en la planta de los pies para resbalarme cuando quisiera, con un par de revistas con fotos de Margot Fonteyn abiertas que ponía sobre la cama, que eran como un embrujo, pues me hacían querer verlas todo el tiempo. Cuando me deslizaba hacía la puerta, dándole la espalda a Fonteyn, solo pensaba en darme la vuelta para ir apresurada a verla y terminar el compás con la pose que salía en la revista”. Cuando leí y releí este párrafo me fue imposible no cerrar el libro y abrazarlo. No era la única que había cantado e imaginado miles de personas viéndome, no, eso mismo había sentido Emilia. Ambas habíamos sido rebeldes, habíamos renunciado a nuestros deberes para ir en busca de algo más utópico: la música. Para la señorita Domínguez era importante la honestidad, celebraba cuando la gente renunciaba a las máscaras y se mostraba con todos sus temores, con todos sus dolores y rasguños. Sumergirse en las cuatrocientas páginas de la novela “Aunque me muera a la izquierda”, es comprender que el corazón aguanta cualquier herida con tal de aferrarse una y miles de veces a la esperanza y agitación interna que puede generar un proceso tan grande como una revolución.
Continúa con:
¿Qué deseas hacer?