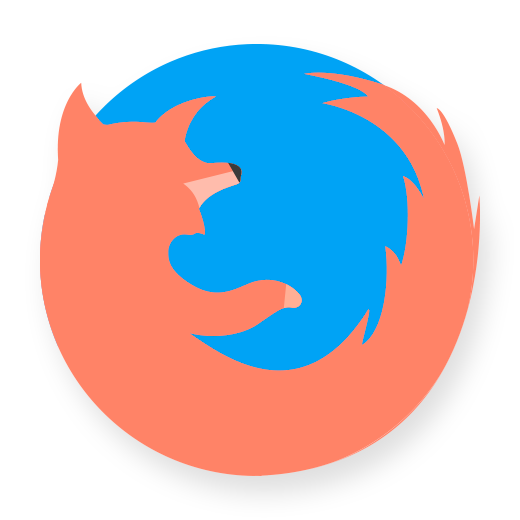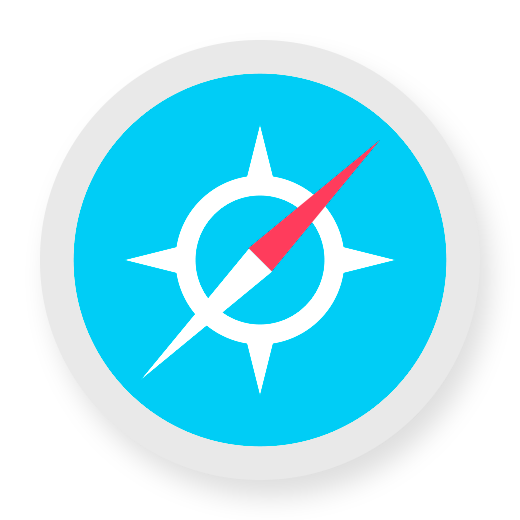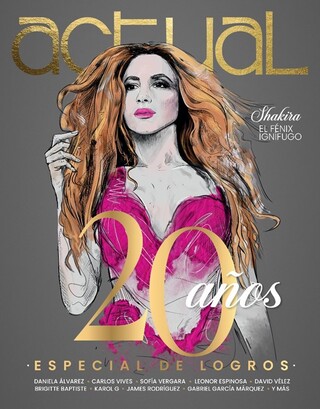CUENTO Y CRÓNICA
Publicado 5 abril, 2017

Por John William Archbold
De algún modo, las tres mujeres lograron cerrar la puerta del baño. Sabían que no estaban seguras, era evidente que aún podía ceder con facilidad, pero la cuña que lograron improvisar con un par de trapeadores y un balde de la limpieza les daba la ilusión de que sí.
Luz Estella Bernal aprovechó que tenía ese leve respiro, tomó ese aparato que hoy podría asemejarse a un ladrillo, pero que en aquel entonces era la última tecnología en materia de telefonía y llamó a sus hermanos. Primero marcó el número de Doris, que también vivía en Bogotá: “Hermanola, no te preocupés, yo estoy con unas muchachas escondida en un baño. En cualquier momento llegan a rescatarnos, tú tranquila, graba todo en el betamax y lo vemos juntas por la noche”. Después llamó a su hermano Jairo, quien por aquel entonces acababa de mudarse a Barranquilla. Las noticias ya lo habían alertado y, en ese preciso instante, buscaba la manera de viajar a Bogotá: “Sí, hermano, es cierto, nos están atacando, pero no te preocupes. Aquí estamos, rezando el Salmo 23, ya sabes lo que dice el Señor: ‘Aunque ande por el valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno; porque Tú estarás conmigo’”.
En sus últimas horas, haciendo acopio de su templanza y la batería de su teléfono, Luz Estella tuvo una única preocupación: mantener tranquilos a sus hermanos, transmitirles una seguridad que probablemente no la embargaba, al no saber a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. Era el 6 de noviembre de 1985, y ella, uno de los tantos rehenes que no lograrían salir con vida del Palacio de Justicia. A pesar de la situación, su prioridad no era extraña: el bienestar de los suyos siempre había sido su razón de ser.
La historia de los hermanos Bernal Marín cambió abruptamente en el año 1950, cuando la madre de los tres falleció prematuramente, dejando a Luz Estella de nueve años, y sus hermanos Jairo y Doris de siete y cinco respectivamente. En ese momento su padre anunció sus planes de viajar por un tiempo a Venezuela, por lo que repartió el cuidado de sus hijos entre tíos y abuelos maternos: “Yo me quedé viviendo en Medellín, mientras que Luz Estella y Jairo se fueron para Bogotá”, cuenta Doris. Jairo se fue posteriormente a vivir a Málaga, España, con sus abuelos, por lo que los tres hermanos quedaron separados. A pesar de su corta edad, nunca perdieron el contacto. Luz Estella siempre se preocupó porque se mantuvieran en comunicación: “Ella empezó a trabajar muy chiquita —comenta su hermana Doris— y ahorraba todo el año para que yo pudiera ir a visitarla en vacaciones”. Jairo tiene muy presentes las palabras que logró intercambiar con su hermana en aquellos tiempos y a pesar de la distancia: “Luz Estella y yo nos comunicábamos por carta, porque el servicio de teléfono era muy costoso y de mala calidad. Imagínate tú lo complicado que era eso, cuando a veces se demoraba hasta dos meses en llegar la correspondencia”.
En sus últimas horas, haciendo acopio de su templanza y la batería de su teléfono, Luz Estella tuvo una única preocupación: mantener tranquilos a sus hermanos.
En esas cartas, Luz Estella empezaba a manifestar los sueños que trazarían su vida adulta. Era testigo de ese momento en el que las mujeres empezaban a abrirse campo en el mundo, una revolución de la que quería hacer parte. Por eso decía: “Yo antes de casarme voy a estudiar y a conseguirme un trabajo de esos importantes, quiero que la gente me respete y me diga doctora”.
Luz Estella empezó a trabajar desde muy joven por ese sueño: “Solamente tenía catorce años cuando comenzó a trabajar en una notaría, y unos meses después entró a trabajar en el Consejo de Estado como secretaría. Los magistrados le tenían mucho cariño, le regalaban dulces y cositas porque era casi una niña. Le decían: “La puyógrafa”, porque empezaba a hacer labores de secretariado y aún no manejaba bien la taquigrafía”, recuerda su hermano Jairo. Permanecer desde tan joven al lado de la más alta esfera jurídica del país le hizo comprender la importancia de las decisiones que se tomaban en aquel recinto y la trascendencia que estas tenían para el país. Muy pronto decidió que ese era su lugar, y, resuelta a no salir de él, inició sus estudios de Derecho apenas se graduó del bachillerato, en la recién inaugurada Universidad Católica de Colombia.
El tesón y el esfuerzo que mostraba Luz Estella despertaba la admiración de todos los que la conocían. “Mis tías vivían orgullosas de tener una sobrina tan inteligente que incluso estudiaba en las noches”, recuerda Jairo entre risas. Aquel esfuerzo no era el de una muchacha que quería salir adelante, sino el de una mujer que supo desde muy temprano lo que era sentirse responsable de otros: “Ella asumió el lugar de nuestra mamá y nosotros la respetábamos como tal. Vivía pendiente de que no nos faltara nada en el colegio, incluso cuando estábamos en la universidad. No se permitió pensar en ella, ni siquiera cuando crecimos y organizamos nuestras vidas, porque entonces mis hijas y el hijo de mi hermano se convirtieron en su adoración. Ella decía que el fruto de su trabajo tenía que permitir que sus sobrinos no pasaran por el esfuerzo que nosotros tuvimos para salir adelante”. Los dos hermanos coinciden en que Luz Estella vivía preocupada por los demás, tanto, que nunca organizó una vida propia ni se casó, aunque tuvo varios novios y soñaba con tener hijos.

En su trabajo Luz Estella era querida y respetada, se ganó el respeto con el que soñó de niña. En el libro de Germán Castro Caycedo “El palacio sin máscara”, algunos los sobrevivientes se refieren a ella como “la doctora Bernal”. Jairo fue testigo de esa consideración tan elevada que le tenían: “Una vez que la estaba visitando en la oficina, un magistrado se acercó, le entregó un expediente. Le dijo que no alcanzaba a revisarlo, que ella ya sabría qué hacer. Hubo muchos fallos del Consejo que fueron dictaminados en exclusiva por mi hermana, así era de grande la confianza que le tenían”. Aquella confianza se vio traducida en que en 1980, cuando el Consejo de Estado patrocinó a Luz Estella una beca para realizar una especialización en Derecho Administrativo en París. Inició de ese modo su preparación para ocupar a futuro una de las magistraturas que había auxiliado durante tanto tiempo. Regresó en 1983 para ejercer como abogada asistente del Consejo de Estado, y estaba a puertas de ser nombrada magistrada auxiliar.
Jairo recuerda que la muerte siempre fue un presentimiento para su hermana, y que, a pesar de ello, no la miraba con temor: “Ella sabía que iba a morir joven, como nuestra mamá. Por eso siempre repetía que, si le pasaba algo, todo lo que tenía era para el estudio de sus sobrinos, que lo administráramos bien. Paradójicamente quien terminó siendo designado heredero universal de todos sus bienes y beneficios fue nuestro papá, quien por tantos años no había tenido que ver nada con nosotros y a quien ella prácticamente reemplazó”.
La señora Doris es una mujer muy devota, ha encontrado en su fe un refugio para el dolor que ha abrigado por tantos años, y por ello agradece lo que ella considera fue una oportunidad del cielo para despedirse de su hermana: “El fin de semana anterior fue puente festivo y organizamos un viaje a Villavicencio con ella, mi esposo y mis hijas. En la carretera nos perdimos y decidimos devolvernos para Bogotá. Ese día me pidió que le dijera a mi esposo que fuera a visitar a su mamá, que estaba en un hogar geriátrico con las niñas, y que pasáramos la tarde juntas ahí en la casa. Estuvimos viendo televisión, charlando, y no me lo vas a creer… pero en la tarde estábamos en la cocina y se nos metió una mariposa negra. Yo siempre le he tenido pánico a esos animales, por el augurio que representan, pero ella, que no le tenía miedo a nada, fue y la espantó”.
Pasarían años antes de que se dictaminara que las balas que la mataron a ella, así como a cinco de los magistrados y dos funcionarios, fueron disparadas por el ejército.
Aún después de la llamada de Luz Estela, Jairo estaba decidido a viajar a Bogotá. Al no encontrar vuelos disponibles para ese día, la desesperación lo llevó a tomar carretera. Doris trataba de estar tranquila, pero, pasadas las cuatro de la tarde, trató de comunicarse al celular de Luz Estella. Aquella fue la última comunicación que tuvieron y la que la dejó en vilo hasta que supo con seguridad el desenlace: “Cuando me llamó, había gritos y ella hablaba con otra muchacha. Me dijo que el baño se había llenado de humo y que iban a salir porque se estaban ahogando; yo le dije que no, que no saliera, y en ese momento la llamada se interrumpió”.
El abogado José Alberto Roldán asegura haber visto el cadáver de Luz Estella en los corredores, con dos impactos de bala. Pasarían años antes de que se dictaminara que las balas que la mataron a ella, así como a cinco de los magistrados y dos funcionarios, fueron disparadas por el ejército.
“Mi esposo fue a averiguar por ella después de que todo terminó. Estuvo en los hospitales y por último en el anfiteatro. Allí la encontró, la habían confundido con los guerrilleros. Cuando él llegó, yo estaba acostada con las niñas, y cuando lo vi entrar, de sólo verle la cara pude saber lo que había pasado. Allí nació un dolor que solo refugiarme en la palabra del Señor ha logrado aliviar. Ella no solo era mi hermana, fue una madre a pesar de su edad, y nunca tuve la sensación de haberle agradecido lo suficiente”.
Pero tal vez no esté en lo cierto. Probablemente Luz Estella se sentiría orgullosa al verificar que, aún sin su intervención, sus sobrinos salieron adelante, y que hoy son personas de bien, gracias a que sus hermanos aprendieron de su ejemplo, de su disposición a servir a los demás, esperando el bienestar de otros como única retribución.