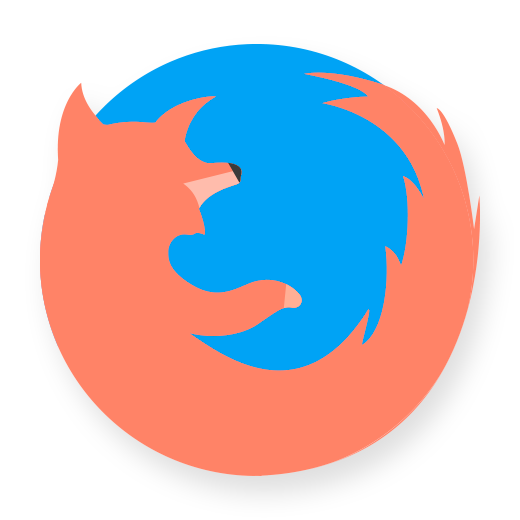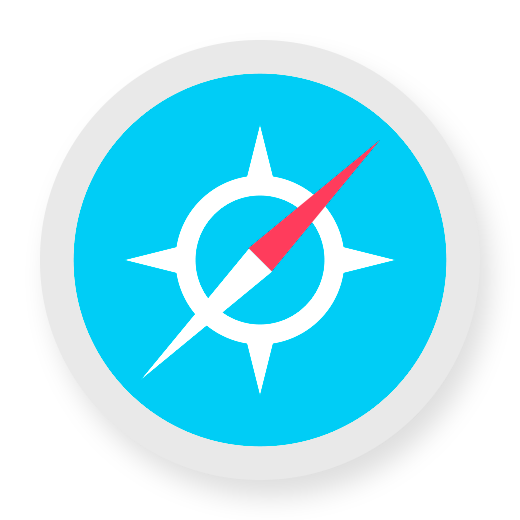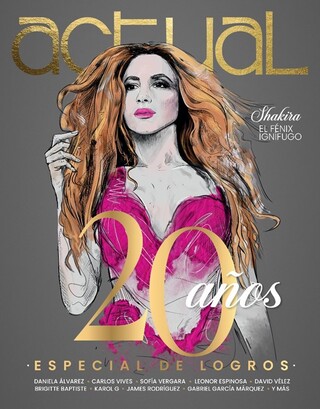PERSONAJE
Publicado 26 mayo, 2016

Por: Alfredo Baldovino Barrios
Alguien dijo en una reunión a la que yo asistí, a propósito de la multitudinaria despedida que le dieron los barranquilleros al Joe Arroyo, que cuando el fallecido fuera Diomedes Díaz el trapatiestas sería aún mayor en toda la Costa. Por supuesto, no estaba descubriendo que el agua moja sino haciendo extensiva una convicción popular, tanto más próxima a cumplirse cuanto menos era el cuidado puesto por el cantautor guajiro en cuidar su estado de salud, bastante deteriorado por su ya proverbial vida de excesos. Porque sí: el Joe era un señor cantante y un compositor de primera, pero Diomedes era un fenómeno. No solamente se le reconocía por su exaltación de la vida disipada y la grabación de temas que han quedado en la memoria de todo el mundo, sino por erigirse en la figura más representativa de toda la música vallenata y, por qué no decirlo, de todo el folclor nacional.
A propósito de ello, cuenta el periodista Alberto Salcedo Ramos en su crónica “La eterna parranda de Diomedes”, citando las palabras del productor de Sony Music Guillermo Mazorra, que el autor de canciones como “La plata” era el único artista colombiano capaz de tocar 10 horas seguidas de sólo éxitos —¡10 horas seguidas!— sin repetir un solo tema. Que el día en que la disquera sacaba su nuevo sencillo, la Séptima en Bogotá se volvía un caos con toda la marejada de vendedores que inundaba los semáforos con un disco compacto que se distribuía como pan caliente. Y sobre todo, que gozaba de la extraña particularidad de hechizar a las personas que frecuentaban sus conciertos, como si se tratara efectivamente, no de un hombre común y corriente que aprendió a explotar a fondo los recursos de sus cuerdas vocales, sino de una criatura seráfica que abandonaba momentáneamente su residencia celeste para compartir un poco de su inmortalidad con los humanos.
Todos querían llevarse algo suyo. Un gesto en la retina, el rastro de su perfume preferido, Juan María Farina, al jalarlo por la manga de la camisa, o una noche de pasión en el caso de las mujeres que lo acosaban en las presentaciones y que lo llevaron a soltar en parranda una de esas frases que pronto harían carrera entre los mujeriegos que lo veneraban: “No es que el zorro sea atrevido, sino que las gallinas se van lejos”. Yo mismo tuve la oportunidad de verlo hace cuatro años en una fiesta de despedida que la DIAN daba a sus empleados en un salón de eventos de Salgar. Pasó a pocos metros de mí, visiblemente tomado y tuvo que agarrarse del brazo de un hombre que lo acompañaba para poder subir al escenario. Esa misma inestabilidad la mostraba al cantar, pues le costaba sobremanera respetar la métrica de las canciones, y si el asunto no era peor cuando se le olvidaba la letra, era por el concurso providencial de los coristas y por la oportuna intervención del resto de músicos.
Pero a diferencia de las rechiflas y tomatinas que habrían llovido sobre el conjunto en el caso de que se tratara de cualquier otro cantante, sus fieles se mostraban dispuestos a perdonarle este detalle y a celebrar cada una de sus salidas, como cuando dijo por el micrófono: “¡Y que viva la DIAN: aunque mal nos paguen!”. No era una salida inusual, sino la constante en sus presentaciones de esta última época. De hecho, la cosa ha dado para tanto que incluso en Youtube hay una recopilación de disparates suyos con el nombre de “Las locuras de Diomedes”, aunque podrían ser muchos más, de no ser porque en el pasado escaseaban los medios técnicos como celulares con pantalla que tanto abundan en estos días.
Y digo que el comentario de mi amigo sobre Diomedes, a propósito de la muerte del Joe, con quien guardaba más de una similitud (los dos eran adictos a la droga, los dos venían de familias humildes, los dos eran cantautores e íconos del Caribe colombiano, aunque el uno en la música tropical y el otro en el vallenato), más que un vaticinio era un lugar común, porque el Cacique no podía demorar mucho tiempo alentando la parranda después de continuar con su vida de excesos en vez de guardar el reposo a que lo obligaba la operación a corazón abierto que se había practicado recientemente.
El domingo 22 de diciembre, cuando los medios anunciaron su deceso a las 6:15 de la tarde, llamé a su guacharaquero Virgilio Barrera quien me dijo lo que todo el mundo sabía: que Diomedes estaba eufórico con la grabación de su último trabajo discográfico “La vida del artista”, y que no había parado de beber desde el día del lanzamiento, el 20 de diciembre en la discoteca Trucupey de Barranquilla, y que para entonces estaba tan devastado físicamente que tuvo que pedir una silla para seguir cantando. Era como ese ángel de que nos habla García Márquez en “Un señor muy viejo con una alas enormes”: seguía conservando aún ante sus fieles la aureola sobrehumana que siempre le habían otorgado en su memoria, aunque en el fondo sobrevivía un hombre con el rostro abotagado, sin la misma voz melodiosa de otros tiempos, con un tumor en la columna vertebral y una queja de dolor al realizar el menor esfuerzo.
Esa primera noche sin Diomedes, asimismo, algunos amigos y familiares llamaron casi al mismo tiempo a los celulares de las personas que viven en mi casa, para hablar de lo que había ocurrido como si se tratara de una catástrofe familiar. Una tía, incluso, que vive en El copey (Cesar), nos dijo que el pueblo estaba alborotado y que ya se estaban organizando comisiones para viajar a Valledupar, mientras afuera los parlantes de la tienda más cercana dejaban escuchar a todo volumen una de sus canciones más célebres: “La plata”.
Para saber quién fue Diomedes Díaz y por qué a pesar de su vida de escándalos su muerte fue asumida como una catástrofe familiar, a pesar del puñado de personas que a estas horas darían cualquier cosa por bailar sobre su tumba, no hay que buscar en libros ni en páginas por internet sino mirar al interior de cada uno de nosotros y recordar canciones como “27 de mayo”, “Experiencias vividas”, “El cóndor herido” o “Parranda, ron y mujer”, entre tantas otras, o juntar las miles y miles de anécdotas que hay sobre el trabajo de mensajero que aceptó cuando era joven en Radio Guatapurí en búsqueda de una oportunidad para grabar sus canciones, el incumplimiento de contratos que le mereció el mote de “Novienes Díaz” cuando ya era un intérprete famoso, la recua de hijos que tuvo con otras tantas mujeres y cuyo número nadie sabría precisar exactamente, su inveterada creencia en la impunidad del hombre infiel y en la santidad de la Virgen del Carmen, su exaltación de la vida hedonista y su estadía en la cárcel, para que empiecen a ensamblarse frente a nuestros ojos las partes del rompecabezas.
Yo, que no soy muy vallenatero ni comulgo con el tenor de vida que él profesaba, recuerdo a tres Diomedes de los tantos que fue: al joven que evitaba tomar cervezas en las presentaciones porque podría afectar su voz, al hombre de vida disoluta que huyó de la justicia por el asesinato de Doris Adriana Niño en 1997, y al “mandacallá” de todos los cantantes, como diría Salcedo Ramos, al intérprete glorioso de estupendas melodías como “Oye, mujer bonita”, “Acompáñame”, “Déjame llorar” o —¡ay ombe!— “Amarte más no pude”. Que cada quien decida con cuál se queda. Yo me llevo a este último. “¡Y que vivan las mujeeeeeres de mi mamá pa’cá!”.